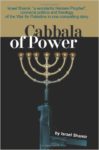(Capítulo XXVI de El Pino y el Olivo, libro publicado por primera vez en Moscú, en ruso en 1987)
[Resumen : Toledo, Sevilla, Córdoba, Granada y sus sierras: al recorrer las capitales de la España de las Tres culturas en los años 1980, el autor descubre, impactado, semejanzas con los paisajes palestinos y varios episodios de la historia palestina; compara el proceso de la Reconquista cristiana de Al Andalus y el proyecto sionista, y concluye sobre las graves consecuencias del desplazamiento de poblaciones, cualquiera sea la ideología o religión que sirva de pretexto.]
La casa más hermosa del mundo, donde me gustaría instalarme para concluir mis días, se encuentra en los alrededores de Toledo. Esta ciudad que fue capital de España hasta que Madrid le quitó el rango en 1561, se encuentra en lo alto de un cerro ceñido por el abrazo del Tajo. Dos puentes antiguos cruzan el río, y unen a la ciudad con la colina de la margen opuesta, dominada por el castillo (reconstruido) de San Servando (siglo XIV). Vista desde la otra orilla, la ciudad parece un nido de águila. Pero desde el frente, es decir desde la ciudad y especialmente desde la ancha terraza del Mirador, se ven los verdes sembradíos de la vega, al otro lado del río, y la masa sombría del palacio de Galena, edificado por el rey Alfonso VIII para su favorita la hermosa judía Raquel, la “Hermosa hebrea”, cantada en el siglo XX por Leon Feuchtwanger en su balada española: “La judía de Toledo” es ella.
El palacio de Galena-Raquel lo edificaron artesanos moros en el estilo oriental más refinado. Como un laberinto, lo rodean jardines emparrados sembrados de bojes podados en formas geométricas. Las ventanas no tienen cristales, son grandes aberturas de forma extraordinaria, por las que entra la brisa refrescando este palacio de verano. Cerca de la vivienda y cuesta abajo unos diez escalones llevan a una alberca, que no sirve para bañarse sino par refrescarse, con el agua hasta el tobillo, el tobillo exquisito y enjoyado de la bella Raquel. Un pasadizo disimulado lleva de la alberca al huerto. El palacio no tiene puertas sino esteras espesas, de tejido apretado. No es una fortaleza sino una casa para disfrutar, fresca y voluptuosa, un oasis en medio del tórrido verano castellano.
Los turistas no van al palacio de Galena, que figura entre los lugares poco interesantes de la ciudad. Me quedé solo junto a la fuente, pues el jardinero que hace de guardián se había retirado, respetuoso, con una pequeña propina, de modo que pude volver mentalmente a los tiempos en que Toledo era a la vez cristiana, mora y judía.
Lo asombroso es que esta joya de la arquitectura mora se edificó unos cien anos después de la caída, toma o liberación de Toledo, como se quiera decir [1085].
Se suele asociar la llegada de los moros a España con otro lugar de Toledo, a orillas del Tajo, donde aún se ven, cerca del puente San Martín, las ruinas de otro puente fortificado, un puente romano que la corriente se llevó. A estos restos se les llama Baños de la Cava, o “Alberca de Florinda”, la hermosa hija del conde Julián, señor de Ceuta[1].Allí se bañaba Florinda, a la que los moros llamaban Zoraida, en un rincón apartado, el día que el rey visigodo Rodrigo la vio y la sedujo. Entonces Julián, furioso, llamó a los moros de África del Norte, para aniquilar al rey.
Al extremo sur de la enorme península ibérica, no lejos de Gibraltar, se encuentra la pequeña ciudad de Tarif con el cabo del mismo nombre. Se ven vestigios de fortificaciones moras, murallas, bastiones con troneras. Allí, el 30 de abril de 711, desembarcó encabezando un destacamento de bereberes Tarif ibn-Malik, capitán bajo el mando de Tarik ibn-Ziyad. A Tarik ibn-Ziyad y sus miles de guerreros los enviaba Muzza, señor de Mauritania, tierra que se acababa de convertir al Islam. Todas estas palabras se encuentran vertidas en la toponimia: Tarif es nombre de una ciudad, Tarik es Gibraltar (Djabl-al-Tarik) y tal vez proceda de allí la palabra árabe tarif, que significa cabo, como en Trafalgar (Tarf-al-Garb, el cabo del oeste).
Hoy en día todavía hay una lancha que va de Tarif a Ceuta y Tánger, y cuando se bordea la costa en dirección a Gibraltar, se ven, al otro lado del estrecho de mar angosto, la costa africana cercana, y los montes Atlas. Hay que viajar para sentir hasta qué punto el mundo es progresivo; si no fuera por esta vivencia, uno podría creer que de un lado está España, y del otro el África. En realidad, antiguamente, el estrecho de Gibraltar no separaba sino que unía a Europa con África del norte, como dice Toynbee. En la antigüedad, Magreb e Iberia formaban una sola provincia, el gran oeste de las provincias que configuraban un amplio mudo cuyo centro estaba en Roma.
La población autóctona de Magreb e Iberia formaba una sola familia lingüística y étnica; hasta las características genéticas de vascos y bereberes se avecinan. La gente de Magreb e Iberia migraba libremente en ambos sentidos, mientras que el Pirineo si constituía una frontera auténtica. La historia empezó en la misma época, a ambos lados del Mediterráneo, con la llegada de los primeros colonos fenicios.
Al oeste de Gibraltar y Tarif se encuentra un peñón circundado de murallas como Tiro; es el viejo puerto de Cádiz, que se halla tragado hoy en día por la marea monótona de las barriadas. La antigua Cádiz (Gadir, del semítico Gefer, patio, o Kadich, del semítico kadoch) fue fundada por los fenicios, marinos de Tiro y Sidón, doscientos años antes del rey Hiram que edificó el templo del rey Salomón en Jerusalén en 950 antes de Jesucristo. En la costa africana los fenicios también fundaron Cartago que se fue convirtiendo en centro de todas las colonias fenicias de ambas orillas, desde Sevilla hasta el Sahara. Así Magreb e Iberia pertenecían a la civilización semítica siria, y más exactamente a a la parte que resistió más largamente a las oleadas del helenismo. Aún después de la destrucción por Alejandro de Macedonia del imperio aqueménide, continuador del reinado de David y Salomón, y la llegada de la civilización griega a Sidón y Jerusalén, vástago lejano de la civilización siria, Cartago siguió irradiando sobre el Mediterráneo occidental.
Después, Iberia y Magreb se encontraron a la periferia de la civilización greco-romana (después de la victoria de Roma sobre Cartago, se volvieron parte integrante del imperio romano). Los vestigios más impresionantes de la presencia romana en la península se encuentran en Mérida, pequeña ciudad extremeña cerca de la frontera portuguesa, que era, en aquel tiempo la capital de la provincia de Lusitania, que corresponde más o menos al actual Portugal. Quedan en Mérida el teatro, el circo, un puente, un arco de triunfo y las ruinas del acueducto.
Los dos países eran igualmente prósperos en la época romana: África produjo Apuleyo, y España parió a Séneca. Con la caída del imperio, los dos países fueron conquistados por los bárbaros, francos, suabos, vándalos. Luego llegaron los visigodos, procedentes también de Germania, expulsaron a los vándalos y fundaron un reino cuya capital era Toledo.
El gobierno de los visigodos no cambió la población autóctona; trescientos mil visigodos (número estimado en el momento de la invasión por los moros) no pudieron, a pesar de sus esfuerzos, asimilar a tres o cuatro millones de españoles “mediterráneos” (según Ian Robertson[2]. Al principio los visigodos compartían el arrianismo con los demás bárbaros, salvo los francos que se convirtieron inmediatamente al cristianismo romano.
Como sucede con la mayoría de las herejías, la disputa entre arrianismo y cristianismo no era sólo de índole teológica. Los bárbaros, acomodados en el territorio del ex imperio romano en calidad de dirigentes, se encontraban en una situación crítica, a pesar de su poderío militar y su fuerza, se sentían inferiores a los ex romanos, habitantes de Provenza, del sur de España, o de Italia, opulentos y cultos. Las dos sociedades, la de los dirigentes bárbaros militares y la de la gente del lugar, ex romanos, se mantuvieron separadas durante siglos. La mayoría de los bárbaros prefirió, en estas condiciones, mantenerse fiel a una religión distinta de la de la población vencida, y la herejía arrianita se convirtió así en la marca distintiva de la casta militar.
Al convertirse al catolicismo, los francos consiguieron el apoyo de la iglesia, la única institución que sobrevivió al imperio. Se fueron mezclando con la población a la que habían sometido antes que los bárbaros siguientes, mientras los ostrogodos, fieles al arrianismo, fueron vencidos y (en teoría) expulsados de Italia. Los visigodos, al fin convertidos al catolicismo, pero tal vez demasiado tarde, se encargaron de una nueva misión, la homogeneización y la unificación.
En los imperios, las minorías suelen gozar de privilegios, pues el poder imperial las protege contra los grupos dirigentes locales. Se desenvuelven aún mejor al no tener Estado, al no tener el poder ni los órganos de coacción estatal, que pueden recaer en las manos de la mayoría. Si no hubiese poder central en el Líbano, los musulmanes y los cristianos no pelearían por controlar el gobierno. Si no hubiese poder central en Chipre, en Irlanda del norte o en Bélgica, no habría disputa por la soberanía. Hoy en día, cuando el poder central se debilita, se considera que la situación es provisional y se intensifica la lucha por la soberanía en el país, pues todos buscan garantías por el camino del control del Estado para el día en que el poder central se consolide Pero si la gente considerase esta situación de debilidad del Estado como permanente e vez de provisional, la posición de las minorías sería más firme (y todos somos una minoría).
Según las reglas de la dialéctica, los extremos se tocan: el sistema comunista sin poder y el gobierno imperial, que están en polos opuestos, son más bien favorables a las minorías, como solución de los “problemas nacionales”. En cuanto a los problemas nacionales, el peor sistema es el del Estado-nación, que dominó el siglo XX. Esto se ve especialmente hoy en día en África, donde la creación de los estados-nación provocó una tiranía terrible para las minorías en Uganda, en Nigeria, en Rodesia – Zimbabwe, en Etiopía y en otros países más. Estoy seguro de que sin el poder imperial de Moscú, unas repúblicas soviéticas independientes en el Cáucaso habrían desembocado en terribles matanzas mutuas.
Los visigodos buscaron pues crear un Estado-nación en la España abigarrada que cuajó a raíz del período imperial. Se impusieron el objetivo de unificar la península, lo cual no convenía en absoluto a los habitantes de las distintas provincias españolas.
Por eso, cuando Tarik y Muza desembarcaron en las playas españolas, la población les acogió como liberadores. Los moros tenían otras cartas de triunfo; la población andaluza era cultural y étnicamente próxima a la del Magreb del norte; todos los españoles sufrían por las medidas de unificación tomadas por las autoridades visigóticas; los moros estaban a la vanguardia de la civilización más avanzada y más dinámica de la época. La batalla entre Tarik y Rodrigo, último rey visigodo, tuvo lugar a orillas del Guadalete, no lejos de la bonita ciudad de Jerez de la Frontera. Dicha ciudad no es famosa por sus ruinas romanas (aunque fundada en la época de los romanos) sino por su vino, lo cual es envidiable para cualquier ciudad. En Jerez se produce el famoso xerez, preciada bebida que españoles como ingleses prueban antes, después y en lugar de las comidas, pero no mientras comen. En las bodegas de los productores se puede probar todo tipo de xerez. Las marcas más conocidas son Sandeman, Garvi, William y Jubert, que llevan nombres ingleses procedentes de los antiguos dueños. Los ingleses que antes poseían las bodegas permanecieron en Jerez, se casaron con las hijas de los caciques locales y vendieron las bodegas a empresas multinacionales. Pero los métodos de preparación del xerez siguen siendo las mismas, pues el vino no resiste la innovación.
A unos cinco kilómetros de Jerez se encuentra el monasterio antiguo de la Cartuja de Jerez, donde sólo se admiten varones; detrás está la ribera del Guadalete donde se desarrolló la batalla decisiva entre moros y visigodos. Los godos perdieron esta batalla, y los moros prosiguieron su carrera triunfal hacia el norte. Los montes cantábricos, al sur del golfo de Gascuña, los detuvieron, y chocaron entonces con los reinos cristianos del norte. El sur de España se convirtió progresivamente en país de moros, conservó sus ataduras anteriores con el Magreb mientras el norte de España (Asturias, Galicia, Castilla, León, Navarra, Vascongadas, Aragón y Cataluña) se volvía cristiano y reforzaba sus vínculos con las demás antiguas provincias europeas del imperio romano.
Allí como en Palestina, árabes y bereberes llegaron en número pequeño, pero su influencia sobre los primos del sur de España fue notable y así pudieron alcanzar una de las cumbres del espíritu humano, la civilización árabe de España.
La capital de esta civilización es Córdoba, que es hoy en día una ciudad secundaria, polvorienta y tórrida, pero que fue entonces una gran metrópoli, rival de Bagdad y Constantinopla; está situada en lo alto de las laderas del Guadalquivir (Wed al-kabir, el río grande), al sur de la barrera montañosa de la Sierra Morena, frontera natural entre el norte y el sur, donde antes vagaban don Quijote y los bandoleros.
Los omeyas, la mejor dinastía musulmana, que antes habían gobernado la Tierra santa y dejaron suntuosos edificios en Jerusalén y Jericó, eligieron Córdoba como capital. Los omeyas, mis dirigentes predilectos, preferían Jerusalén a La Meca, y cuidaban tanto más a Tierra santa que su capital era Damasco. La caída de los omeyas y el ascenso de los abasíes en Bagdad señala el fin de la luna de miel entre los habitantes de Tierra santa y los conquistadores árabes.
Los abasíes aniquilaron físicamente a todos los miembros de la casa de los príncipes abasíes, con la excepción del príncipe Abderramán el Dachil quien, después de aventuras dignas de las Mil y Una Noches, logró huir, disfrazado de conductor de caravana de camellos, hasta los confines de la oikoumene musulmana, Dar al Islam, primero a Mauritania, y luego a España. Allí demostró una valentía excepcional y talentos de diplomático que le permitieron convertirse en jefe de la nueva España musulmana[3].
En Córdoba, en los jardines reales, he visto una palma
Verde, exilada, separada de la patria de las palmas.
Nuestra suerte, dije al exilado, es parecida,
Yo también tuve que dejar a mis seres queridos del alma[4]
(traducción del ruso)
Sus sucesores tomaron el título de califas de Córdoba, el cual sólo es comparable con el de califa de Bagdad.
En el centro de la vieja ciudad de Córdoba se encuentra un edificio asombroso, una de las mayores mezquitas del mundo, al que llaman los españoles simplemente “La Mezquita”. Durante el tórrido verano, uno se siente aliviado en cuanto entra: la oscuridad y las columnas conforman una selva densa. Los turistas de Arabia Saudita están sentados en alfombras que traen a modo de recuerdo de los tiempos antiguos. El contraste entre La Mezquita y las catedrales edificadas en España después de que se marcharon los moros, como la de Toledo por ejemplo, es algo que golpea: en estas catedrales, de una altura impresionante, uno se siente un enano, mientras que en la mezquita de Córdoba uno se siente en casa porque las bóvedas están cerca y las columnas dividen el espacio inmenso en multitud de salas íntimas, sin dejar de comunicar la sensación de que todos los fieles se han reunido allí para rezar juntos.
Dos veces se agrandó la mezquita, pero no queda nada del primer alminar. El segundo fue obra de Abderramán II, y el tercero lo edificó Hakim II en 965. El tercero es el más deslumbrante y más asombroso de los tres, pero el segundo también lo es. Al lado del alminar se ven las huellas de las rodillas de los peregrinos que le daban la vuelta al edificio tres veces, como hacen los musulmanes en La Meca. Trataron de hacer en Córdoba lo que habían hecho en Jerusalén, donde habían querido sustituir el peregrinaje de La Meca por una visita al Monte del Templo.[5] Los omeyas de España también quisieron instituir el peregrinaje a Córdoba en sustitución del lejano viaje a La Meca. En el centro de la mezquita, unos conquistadores estúpidos edificaron una iglesia que se yergue absurdamente entre las columnas.
Al lado de la mezquita se encuentra el barrio judío de Córdoba, con sus calles “orientales” estrechas, sus casas de patios sombreados, sus aljibes y una sinagoga en memoria de Maimónides, que era de Córdoba. Para los judíos, el período de la dominación musulmana es una verdadera edad de oro, sin par. Había entonces judíos médicos, embajadores, filósofos y poetas; en el ambiente de libertad y tolerancia instaurada por los omeyas podían olvidar la época de los visigodos, en que éstos trataban de uniformizar el país a la fuerza. La España musulmana se distinguía por la tolerancia: parte de la población era cristiana, y los dirigentes no obligaban a nadie a convertirse.
El barrio judío de Sevilla, situado abajo, a orillas del Guadalquivir, es mejor aún. El barrio de Santa Cruz, como se llama ahora, es el símbolo de la España romántica, con sus patios lujosos, las paredes encaladas, el aire ardiente oloroso a limones y naranja (el verano en Sevilla es el mismo que a orillas del lago de Tiberíades). A diferencia del barrio judío de Córdoba, el barrio Santa Cruz fue descubierto por los pintores hace mucho ya, y se fue transformando en “casco antiguo” con innumerables cafés y tiendas. Pero mantuvo su estilo y hasta el nombre de las calles, con su simbolismo antiguo: la calle del Agua lleva a la plaza de la Vida. El palacio de los reyes de España con nombre árabe, el Alcázar, está junto al barrio judío. Fue fundado por los moros pero reconstruido casi enteramente cuando los reyes cristianos tomaron la ciudad, es decir en los mismos años que el palacio de Galena en Toledo.[6] Este estilo (construcción al estilo moro por reyes cristianos) se llama mudéjar, mientras que los cristianos que vivían en la España musulmana se llamaban mozárabes. El salón más impresionante del palacio es el Salón de los Embajadores, con su bóveda de medio punto que evoca un cielo estrellado, fastuosa obra maestra de arte morisco; allí, según se nos dice, la reina Isabel dio audiencia a Cristóbal Colón. A ambos lados, la sala da a patios encantadores, que en algo se parecen al patio de la Colonia Americana en Jerusalén: uno, con columnas de mármol, se llama Patio de las Doncellas, y el otro, el Patio de las Muñecas, lleva un arco adornado con dos caras de muñecas.
Siempre al fondo los patios, interiores y exteriores, con jardines, fuentes y columnas, son un elemento fundamental de la vida oriental, donde jardín y vivienda se hallan estrechamente imbricados, a diferencia de lo que se hace en tierras occidentales. Los jardines exteriores del Alcázar, eco de los patios interiores, son un lugar de paseo admirable, más aún que los maravillosos jardines del Generalife en la Alhambra.
De la mezquita de Sevilla, sólo queda un alminar, que es la Giralda, así como el admirable Patio de los Naranjos, y la puerta del Perdón.[7] La mezquita de Córdoba perdió su alminar, sustituido por un campanario edificado por los reyes cristianos. Y en lugar de la mezquita de Sevilla, se alza la catedral, enorme y nada interesante. Una de las tumbas de Cristóbal Colón está allí[8], con un sarcófago llevado en hombros por guerreros de bronce. Y algunos elementos de la Giralda están retomados en la Torre Blanca de Ramala.
En Sevilla surgen las reminiscencias literarias: cerca del muro de los jardines de Murillo se encuentra una pequeña estatua del sevillano don Juan Tenorio, en la plaza de la Vida, los guías señalan la casa de Fígaro, el barbero de Sevilla, y no lejos está la casa donde vivió el escritor americano Washington Irving; por fin, el viejo edificio de la universidad es la antigua fábrica de cigarros donde dicen que Carmen enrollaba los habanos sobre su muslo moreno.
También hay un barrio judío en Toledo, donde subsisten dos viejas sinagogas, Santa María la Blanca y Tránsito, ambas fastuosas, orientales, edificadas por maestros al estilo mudéjar después de la victoria de los cristianos. Las sinagogas fueron transformadas en iglesias, talleres, asilos o depósitos, y luego fueron restauradas. La primera, con hileras de columnas, era la principal sinagoga de la ciudad, y la segunda, donde todavía se pueden leer algunas inscripciones en hebreo, era la sinagoga familiar de Samuel Levi, político y ministro de Pedro el Cruel, el que mandó a construir el alcázar.[9] Pedro el Cruel bien se había ganado el apodo, pues entre otras cosas había mandado a matar a su huésped el rey de Granada para hacerse de sus diamantes; quería mucho a los judíos, y cuando se encontró derrocado y muerto por su hermano Enrique de Trastámara, empezó a declinar la estrella de los judíos en España: ya no faltaba mucho para la expulsión.
Las huellas dejadas por los judíos demuestran la inanidad del mito sionista basado en aquello del “penoso destino del pueblo perseguido perennemente”. Junto a todos los palacios reales se encuentran palacios de judíos, y uno descubre muy pronto que los judíos siempre apoyaron a los dirigentes menos simpáticos. Cuando las cosas andaban mal para el pueblo, les iba bien a los judíos, y esta regla al final los llevó a la catástrofe. Donde quiera, los judíos que rechazaron a Cristo han librado una guerra ancestral contra la gente del lugar, la misma que libran ahora en Palestina.
Lo que sucedió hace tanto tiempo en España puede compararse con la historia de Palestina. Los cristianos de España, rechazados hacia el norte, se aferraron a una ideología que se parecía mucho al sionismo. Se esforzaron por retomar sus lugares simbólicos; España entera era cristiana, al llegar los moros. De hecho, decidieron ignorar el hecho de que la mayoría de la población del sur de España había permanecido allí y se había convertido al Islam; incluso los que habían seguido cristianos habían recibido la influencia de Córdoba con su pluralismo. Ignoraron el hecho de que la población del centro y el sur de España les habían abierto los brazos a los moros, y que los invasores y gente de la tierra pertenecían a la misma familia étnica y cultural.
Los cristianos del norte prefirieron una historia mítica más sencilla, según la cual los moros se habían apoderado de España indebidamente, por lo que había que expulsarlos y devolverle “España a los españoles”, como si se tratara de un pueblo extranjero al que se podía expulsar, para conservar solamente la tierra y la gente propia.
La historia de la pequeña iglesia Santo Cristo de la Luz, en Toledo, simboliza bien ese mito. Toledo se pasó a los moros en 712, y la retomó el Cid Campeador, héroe de la Reconquista, en 1085, tres cientos cincuenta años más tarde. Por el lado de la maravillosa puerta del Sol, en la carretera que sube hacia la ciudad, había una mezquita, antigua iglesia visigoda. Cuando el Cid y su señor Alfonso VI entraron en la ciudad después de un sitio de siete años, el caballo del Cid se hincó de hinojos ante la mezquita. Los guerreros cristianos vieron en esto un signo, levantaron una de las losas del suelo, y encontraron allí un crucifijo y una lámpara ardiendo: era la luz del cristianismo, conservada bajo tierra durante los siglos de dominación musulmana.
Pero la cosa no fue tan sencilla como sugiere la leyenda. Los cristianos de Toledo acogieron bien a los moros en 712, y no la pasaron mal, durante la etapa musulmana. La victoria del rey cristiano no cambió gran cosa: el arte mudéjar siguió desarrollándose en la ciudad después de la restauración del gobierno cristiano. Al principio, la reconquista significaba más bien un cambio de soberano, una conquista feudal, no una guerra ideológica total.
Los reyes cristianos del norte de España aprendieron de los moros la tolerancia, y apreciaban la civilización hispano-morisca. Mientras asediaba a la ciudad de Sevilla, Fernando II había jurado matar a todo el que dañara al famoso alminar de la ciudad, o sea la Giralda. Por el otro lado, para resistir las presiones ejercidas por el norte, se pidió auxilio a las tribus del Magreb, de mente más severa y guerrera; pero [tras la derrota de los moros en las Navas de Tolosa], el sur morisco empezó a cambiar.
La tolerancia, y con ella la civilización hispano-mora, estaba condenada a desparecer a partir del momento en que los cristianos del norte lograron penetrar en Andalucía. Esta región se encuentra próxima al Magreb y resulta lógico que la España musulmana conociera allí su apogeo.
¿Debía ser cristiana o musulmana España? Arnold Toynbee considera que España y Magreb deberían haber formado un conjunto cristiano, o al menos, que España debía ser cristiana, porque pertenece a la civilización de Europa occidental, heredera de Roma. De hecho, el Magreb era tan cristiano como Egipto, Palestina, Siria y el sur de España. Pero cuando los cristianos de Europa quisieron liberar el Levante, o sea, Palestina y Siria, de los musulmanes, se enfrentaron con una violenta oposición: ¡ni siquiera los cristianos locales los veían como libertadores! Cuando los españoles franquearon las montañas y bajaron hasta Andalucía, cuando pasaron el estrecho de Gibraltar y desembarcaron en Magreb, eran simples invasores, nada liberadores.
Para nuestra época sin religión, se puede decir, para no entrar en sutilezas teológicas, que las religiones juegan en la sociedad el papel de los marcadores coloreados en la detección de metales: se toma un disco de metal que contiene elementos heterogéneos invisibles al ojo natural; el marcador revela inmediatamente su presencia. Lo mismo ocurre con las diferencias religiosas: no aparecen, o no solamente aparecen cuando un profeta ha convencido a tal o cual pueblo, sino cuando ya existían profundas diferencias entre estos pueblos.
Los drusos del Líbano surgieron como grupo religioso en el siglo X solamente, una vez que al Dazari, enviado por Hakim, el califa fatimita demente, llegó de Egipto a los montes de Líbano, y convenció a la gente del lugar que Hakim era el elegido de Dios. Si este grupo formó luego la religión drusa, es porque ya era un grupo diferenciado de los demás. Los visigodos se mantuvieron arrianos porque se sentían diferentes, especiales, y renunciaron a serlo cuando la diferencia entre la gente del lugar y ellos mismos se desvaneció.
En el corazón de Provenza, en Les Baux, se hallan las ruinas de un castillo y una ciudadela, idénticas a los castillos y a las ciudades destruidas de Tierra santa. Es un lugar conmovedor donde olivos y viñas crecen entre las ruinas. Si el destino no me permite terminar mis días junto a un manantial de los montes de Judea, la región de Les Baux me convendría perfectamente. Los franceses del norte, en su cruzada contra los albigenses, destruyeron la Provenza autónoma, que era una especie de Andalucía francesa, y la sometieron por siglos.[10]
Los sureños son los que perdieron las guerras de religión de aquella época: en Provenza, donde la gente del norte demostró una crueldad extrema, en Andalucía, donde la victoria del norte dio lugar a algo peor, la expulsión.
Es ridículo ponerse a especular sobre “lo que debería haber pasado”, pero bueno, lo hago aquí, y afirmo rotundamente que el sur de España debió seguir siendo musulmán, pues los cristianos del norte no debían haber llevado la idea del retorno hasta el absurdo.
Pero los procesos históricos tienen su dinámica propia. A medida que los reyes cristianos iban avanzando hacia el sur, iba desapareciendo la tolerancia, se debilitaba el libre pensamiento, crecía la Inquisición. Por lo visto, hay una correspondencia oculta entre la conquista injusta y la tiranía, y los cristianos del norte que sometieron al sur moro suprimieron su propia libertad al mismo tiempo que acababan con la libertad de los moriscos.
Los moros no eran “enemigos de afuera”, la cultura morisca se había vuelto parte de la vida del sur de España; por esto, los reyes cristianos no debían haber emprendido la “expulsión de los moros”, sino más bien exorcizar algunos aspectos del espíritu moro. Esta actitud resucitó la herencia de los reyes visigodos, es decir la voluntad de uniformizar cultural, nacional, y religiosamente; todo lo cual resultó ser un afán quimérico y suicida. Nada bueno resultó de allí, porque todos los pueblos no están hechos para una homogeneidad armoniosa. Las grandes civilizaciones siempre florecieron en un contexto pluralista y se fueron marchitando después de la liquidación del factor estimulante, lo cual era la condición del éxito. En España, el triunfo de la homogeneidad se retrasó en setecientos años gracias a las victorias guerreras de Tarik y Muza, pero terminó imponiéndose.
El año de la victoria definitiva de los reyes cristianos sobre los moros, en 1402, los judíos fueron expulsados de España. Decenas de miles de judíos se refugiaron en Magreb, en Amsterdam, en Estambul, en Palestina. En Palestina, sigue habiendo muchos judíos que se llaman Toledano, o Alcalay, es de decir “de Alcalá”, etc. En la ciudad de Safad, los refugiados españoles recrearon la judería, como barrio típicamente español, en pena Galilea.
Pero muchos judíos se convirtieron al cristianismo y se quedaron definitivamente en España. De allí proceden Teresa de Ávila y san Juan de la Cruz. Sus descendientes se hicieron grandes de España, mercaderes, miembros de la buena sociedad española. Se puede observar que los judíos que se convirtieron en 1391 fueron asimilándose sin dificultad a los españoles. Como explica san Pablo, Cristo logra la abolición de la enemistad “entre judíos y griegos”. Pero los que se convirtieron por fuerza en 1492 lo hicieron sólo formalmente, y esto los españoles lo comprendieron muy bien, pues los marranos, o sea criptojudíos entablaron una política de ayuda mutua, de discriminación de los cristianos y lucha contra la Iglesia. Se necesitaron largos años de Inquisición para acabar con los criptojudíos, y fue una dura prueba para España y para los marranos. Una vez más, la historia demostraba que los judíos no pueden vivir en paz con nadie, a menos de convertirse al cristianismo.
Pero la expulsión siempre es un error. Los judíos que se instalaron en Ámsterdam lanzaron el capitalismo duro, los que se fueron a América se dedicaron al comercio de esclavos, los que se fueron a Palestina crearon la Cábala, un siniestro culto secreto. Las ciudades españolas perdieron su energía y su dinámica: Toledo hoy en día es una hermosa ciudad soñolienta de cincuenta mil habitantes[11], o sea ¡el cuarto de la población que tenía en la época de Alfonso VII[12]! La única diversión para las damas del lugar es sentarse en el Zocodover (que significa en árabe “feria de caballos”) y tomar horchata, una bebida cuyo nombre deriva de orquídea, y que se toma también en la puerta de Damasco de Jerusalén, donde se le llama sakhlab. Los hombres van de café en café y almuerzan con tapas y xerez. La ciudad vive de los turistas que vienen a admirar las proezas de los arquitectos moros, concebidas en la tradición de la cultura judeo-morisco-cristiana. Vida y dinámica desertaron el lugar…
La expulsión de los moros y la destrucción de su civilización son aún más aberrantes; se puede decir que la España actual es un país donde un doble del rabino Kahan[13] había triunfado hace quinientos años; los israelíes deberían fijarse bien en lo que pasa en el sur de España porque allí se ve lo que ocurre quinientos años después de la victoria completa de una ideología al estilo de Kahan. Para un israelí o un palestino, ir a Andalucía es como encontrarse en casa: mismos wed, mismas terrazas de olivares, mismos acueductos, mismos manantiales, mismas albercas sabi que recogen el agua de los manantiales, mismas fortalezas en ruina, la toponimia árabe, la mayor parte de la población de origen foráneo: estamos frente a un país que perdió su población inicial y fue repoblado por otra gente, por inmigrantes. Guadalquivir significa Wed al Kabir, es decir el gran río. El valle del Guadalfeo, Wed al Fara, es un valle de ensueño para beduinos, o el cumplimiento de la profecía de Joel (3, 18): se parece a un wed de Tierra santa, pero con agua abundante, y culebreante como el Jordán.
La última capital de la España mora, Granada (Karnata) está situada sobre un peñón rocoso (Karn). Granada, epicentro de la España mora tardía, tiene una especie de parecido indefinible con San Juan de Acre, sin duda porque ambas son la huella última que queda de una influencia de ultramar. A la entrada de la ciudad se encuentra un arco adornado con tres granadas recortadas, para cumplir con un juego de palabras fundado en la etimología popular. Es el arco edificado por Carlos V, pero las granadas las mandaron a esculpir los reyes católicos Fernando e Isabel en 1492, el año fatídico en tantos aspectos, o sea unos ochocientos años después del arribo del Islam y la civilización mora a Granada. En realidad, en el reino de Granada nadie podía sentir el último acto de la Reconquista como una liberación; y en España entera, ya no había quien pudiese pretender ser dueño de Granada. Los reyes moros de Granada procuraban vivir en paz con los reyes cristianos, e incluso habían enviado destacamentos para apoyarlos en su guerra contra sus correligionarios de Sevilla. La última dinastía de Granada fue instaurada por Ibn Alamar doscientos cincuenta años antes de la caída de la ciudad, y el último rey fue Boabdil, el rey niño.
En el reino de Granada culminó la civilización morisca de España, y fue una etapa decadente, demasiado madura y blanda. El principal monumento es el “Fuerte Carmesí”, La Alhambra. Washington Irving encontró el palacio y la fortaleza medio en ruinas, esto lo impresionó mucho y llamó la atención de los españoles sobre tanta hermosura en vías de desaparición. La Alhambra no interesaba para nada a los españoles a principios del siglo XIX, de la misma manera que las tumbas de los jeques no interesan a los colonos israelíes actuales. La civilización de Granada no tiene herederos. Por su estilo, la Alhambra es muy diferente de la Mezquita de Córdoba. En Córdoba, la influencia del estilo sirio de los omeyas todavía dominaba, mientras que Granada es totalmente mora, como los palacios marroquíes. Por fuera es sobria, porque los dirigentes moros, cuidándose de “no atraer el mal de ojo”, no hacían ostentación de lujo hacia la calle. La visita del palacio decadente de la Alhambra es una maravilla, con tal de apartar a los guías locales con mano de hierro, pues son “parlanchines, ignorantes, apresurados y te aturden con Washington Irving”, como ya lo decía W. Clarke en 1849.
Todos los salones de la Alhambra son auténticas joyas. El Salón de los Embajadores, con alta bóveda, se parece al salón homónimo de Sevilla, pero es aún más elegante, y la vista que se tiene desde sus ajimeces es más hermosa: el Alcázar está edificado en terreno llano, mientras que Granada está en lo alto de un cerro, y desde las ventanas del palacio se ven los jardines verdes debajo y la barrera nevada de la sierra en la lejanía.
El techo artesonado del Salón de los Reyes está adornado con frescos decididamente europeos, que son obra de pintores italianos, por lo visto, pues representan varones guerreros, cazadores, amantes. El reino de Granada estaba consciente de que los vínculos con Magreb y el resto del mundo musulmán estaban rotos, y que a los moriscos les tocaba vivir en un entorno cristiano. Los moros de Granada estaba dispuestos al parecer a europeizarse y la influencia cristiana no se limita a estos frescos, también se siente en las bóvedas y los decorados la influencia de la catedral gótica de Toledo, el monumento menos morisco de Castilla. Nuevamente se observa el parecido con el reino cruzado de San Juan de Acre, minúsculo reino que podía haber mantenido su lugar en la organización del Oriente Próximo, que mantenía relaciones amistosas con sus vecinos musulmanes, y aceptaba su influencia. Pero el implacable sultán Baibar, equivalente musulmán de Isabel y Fernando, borró del mapa este pequeño reino palestino, y convirtió la costa en desierto.
Los reyes católicos tomaron Granada prácticamente sin combate, y se comprende ante el lujo decadentista del palacio que los habitantes de esa ciudad refinada y preciosista no estaban para pelear. De todas formas, Granada se encontraba condenada: si los moros hubiesen logrado llevarse a sus austeros compañeros desde los desiertos del Magreb hasta allí, su civilización se habría derrumbado o al menos, habría callado por largo tiempo. El tratado preveía darles a los moros los valles de la Alpujarra, entre las dos sierras, Nevada y Contraviesa. Si Andalucía es una región triste, la Alpujarra lo es con creces. Los manantiales brotan en los pliegues de las montañas, y algunos descendientes de moros traen a sus mulas a beber. Las pequeñas ciudades y los pueblos siguen siendo encantadores como antes. La Alpujarra, al menos para mí, es el lugar más bello y más conmovedor de toda España: uno encuentra numerosas higueras, viñas y limonares. Pero también lo que se siente allí es que la gente que creó esta vega y su economía desapareció.
Siete años después de la toma de Granada, en la dinámica de la Conquista, los moros fueron obligados a convertirse inmediatamente o a irse. Ni siquiera la conversión los salvó: en 1570, los descendientes de los moros fueron dispersados por toda España, y en 1609, los moriscos convertidos fueron expulsados. Pero los conquistadores no sacaron ningún provecho con ello, ya que la ciudad de Granada se fue apagando tras la expulsión; antes contaba con doscientos mil habitantes, y a partir de la reconquista pasó a ser un pueblo provinciano.
Por las descripciones de los contemporáneos y la tecnología que ha llegado hasta nosotros, la agricultura andaluza del tiempo de los moros estaba increíblemente desarrollada; los moros habían introducido la noria, explotado los surgideros, cavado canales de riego, y en conjunto, habían desarrollado una agricultura de montaña, intensiva, que recuerda la de Palestina con una gran diferencia, y es que el agua es mucho más abundante en Andalucía. Los conquistadores cristianos despreciaban las actividades agrícolas y el comercio, considerados como privilegio de moros o judíos, mientras que un cristiano sólo podía ser clérigo o guerrero. Es lógico que la expulsión de moros y judíos señale el inicio del declinar económico de España. Las huellas del desarrollo agrícola son visibles sobre todo en Alpujar, donde los moros permanecieron más tiempo.
Llegué a la Alpujarra por el monte, cruzando la sierra Nevada, la más alta de España, de cumbres blanquísimas. Desde esta sierra el rey Boabdil contempló su ciudad perdida, exhaló el último “suspiro del Moro” que le dio su nombre al lugar, y lloró. Según la leyenda, su madre le pidió que no se pusiera a llorar como una mujer sobre aquello que no había sabido defender como hombre. Philip Gdalia, en un libro de los años 1920 titulado Lo que habría pasado si los moros hubiesen ganado en 1491, afirma que Granada habría logrado mantenerse, que se habría convertido en un gran centro de las ciencias y la cultura, y que la Sociedad de Naciones le habría confiado un mandato sobre España. Un mundo en que los cruzados hubiesen podido quedarse en Acre y los moros en Granada tal vez hubiese sido mejor que el que siguió al enfrentamiento implacable.
Cuando el tiempo lo permite, uno puede cruzar la sierra en coche. La carretera que va hasta el Parador nacional de Sierra Nevada es buena, no tanto la que va hasta el Puerto de la Veleta. A partir del puerto, lo más sencillo es cruzar por el circo que está junto al pico de Veleta para llegar a los pastos que cubren la pendiente abrupta hasta la estación hidráulica; desde allí, un sendero lleva al pueblo de Pampaneira de Alpujarras. El nombre mismo de Pampaneira demuestra que los habitantes del pueblo vinieron de Galicia; después de la expulsión de los moros, el gobierno instaló a colonos venidos de las regiones ya cristianas desde tiempo atrás. En Pampaneira, en la plaza, está un manantial en un hermoso sabil, pero se nota que los viejos métodos de la agricultura con riego artificial fueron abandonados.
La prueba más elocuente de que la expulsión de los moros mató el alma andaluza se observa en la Costa del Sol. Edificios de muchos pisos, casas de veraneo, concreto y puestos de salchicha, col agria, cerveza y hamburguesas, a lo largo de cientos de kilómetros: son los más asquerosos de toda la costa mediterránea. La Costa del Sol le pertenece a los alemanes, ingleses u holandeses que no tienen mar cálido en casa. La gente más rica del norte se compró estas casas y pisos, y los que no son tan acomodados vienen a amontonarse en las playas de arena ardiente para recalentar sus cuerpos helados. La Costa del Sol es como una maqueta de plástico, no tiene raíces en ninguna parte, es una interminable extensión de pura alienación, una tierra de nadie, un no man’s land.
Los turistas de la Costa del Sol nunca dejan su banco de arena para pasear por Andalucía o por otras partes de España, es como si el país no existiera. Sin embargo, en las ciudades de la costa están los cientos de clubes nocturnos y restaurantes que ofrecen la cocina nacional de los turistas, o sea, lo común y corriente de todas las estaciones balnearias. Hasta las ciudades pequeñas, más alejadas del mar, por ejemplo Mijas, que se consideraba, hace solamente unos veinte años, un pueblecito encantador, ya no son sino trampas para turistas clásicos, con derroche de tiendas de souvenirs.
Las playas turísticas son en mi opinión, la forma más repugnante de turismo, porque destruyen las costas al explotarlas excesivamente. Diez bombas atómicas no habrían podido destruir la Costa del Sol tan completamente como “el progreso” y el ‘desarrollo”, y es también un efecto de la expulsión de los moros quinientos años atrás, pues desde entonces fue una tierra sin amo capaz de defenderla de la sobreexplotación y la conquista. El sur de Francia, las costas italianas o griegas también han sufrido el turismo, pero no dejan de formar parte de Francia, Italia o Grecia; los pueblos de esos países tenían fuerza, sus vínculos con el país eran sólidos, de modo que no abandonaron sus costas por dinero. Pero Andalucía, conquistada por la espada, todavía no se ha encontrado a sí misma.
Una vez expulsados los moros, traumatizados, no pudieron reconstruir su civilización en Magreb, y la costa barbaresca de África del norte permaneció salvaje. Se les habían agotado las fuerzas en Córdoba y Granada. Los españoles, después de destruir la cultura morisca, siguieron con el impulso, y fueron a destruir la civilización de América, hasta que su país terminó siendo el traspatio de Europa. No por casualidad los habitantes del norte transplantados en Granada y Sevilla son los que apoyaron al régimen fascista de Franco, y demostraron un ensañamiento especial en los ajustes de cuentas con los republicanos. La Inquisición, creada para luchar contra moros y judíos, duró hasta las guerras napoleónicas y causó el estancamiento de la sociedad española, su retraso intelectual y técnico.
Se puede observar que la primera etapa de la Reconquista no causó gran daño a España y a los españoles; cuando los reyes católicos tomaron Toledo, tres siglos y medio después de la victoria del Islam, la ciudad no sufrió y siguió desarrollándose, pues la mayoría de los musulmanes se había quedado en el lugar. En una atmósfera de tolerancia y espíritu caballeresco, las guerras entre norte y sur nunca llegaron a ser guerras totales, y cuando las ciudades y los pueblos cambiaban de amo, la población no padecía. No es el cambio político sino la expulsión y la voluntad de homogeneizar las que fueron fatales, por lo menos hasta la última campaña contra los enclaves moros de Andalucía: allí, una simple conquista política, sin expulsión, también habría podido evitar el derrumbe.
El ejemplo español debería estar presente en la mente de israelíes y palestinos: la expulsión masiva de la población destruye un país, no por años, sino por siglos, y la riqueza confiscada a los expulsados es una maldición. En la lucha contra la cultura del otro, la cultura del destructor también perece, mientras que la persecución de una minoría étnica puede conllevar la pérdida de las libertades para la mayoría.
Traducción por Maria Poumier, a partir de la versión francesa por Marie Bourrhis, publicada en 2007 ( Le Pin et l’Olivier, ed. BookSurge)
[1] El romance del Conde Julián lo retoma Voltaire en su Essai sur les mœurs, capítulo XXVI (ndt.)
[2] Historiador inglés aficionado, autor de dos libros sobre las guerras napoleónicas (Wellington atWar in the Peninsula y Wellington invades France. The Final Phase of the Peninsular War, 1813-1814, Londres, 2003 (ndt.)
[3] En 750 (ndt).
[4] Traducción a partir de una traducción rusa (ndt).